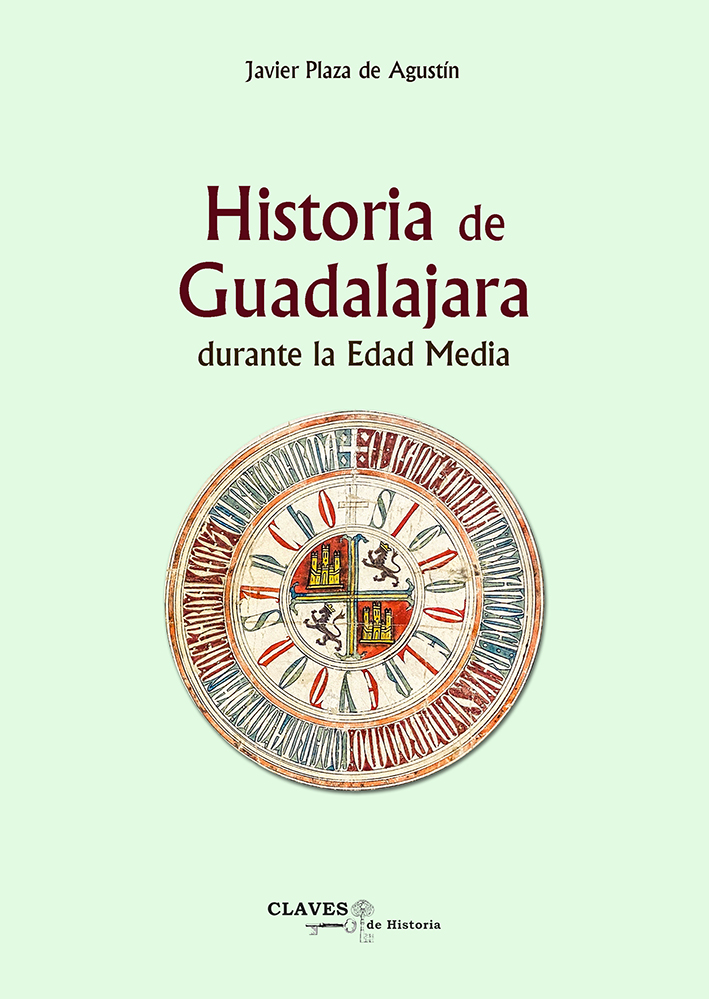
Guadalajara en la Edad Media
En estos días aparece un nuevo libro de gran calado y mucho músculo, en el que se trata de una época –ya mítica– de nuestra ciudad de Guadalajara, en la que no todo fue paz y felicidad, sino en la que hubo conflictos, peleas, venganzas y también espléndidas construcciones. La Edad Media está ahora retratada por el profesor Javier Plaza de Agustín, a quien hoy aplaudo.
En un libro de casi 400 páginas caben muchas historias. De todas ellas, verificadas por los documentos y la bibliografía, algunas son muy conocidas, pero otras no tanto. Y en esa visión general, panorámica, de 800 años alborotados y no tan oscuros como se creía, aparecen muchas caras, muchos edificios, y el poso de muchas batallas por los rincones de la vieja ciudad. Esa que quedaba comprendida entre los barrancos de El Alamín (al Este) y San Antonio (al Oeste), con el hondo foso del Henares (al Norte) que solo podía sr cruzado por poderoso puente torreado, y con la llanada del Mercado (hoy Santo Domingo, al sur) encerrado el conjunto entre murallas.
Las señoras de Guadalajara
En uno de sus capítulos, presenta este libro un aspecto hasta ahora no tratado en la Historia de Guadalajara: la nómina de sus señoras, que fueron mucho más numerosas que los señores. Desde la Reconquista a los árabes, la villa de Guadalajara (que fue titulada de ciudad a partir de 1460) fue “de realengo”, esto es, que tenía por único señor al Rey. En la ciudad vivían nobles, aristócratas, letrados, clérigos, escribanos, pecheros de todo tipo, artesanos, etc, pero todos reconocían por su señor al Rey de Castilla. Sin embargo, de una forma habitual, los reyes entregaron el señorío de la villa/ciudad (con sus correspondientes derechos de cobro y justicia) a sus esposas o a sus hijas, de tal modo que la ciudad pudo decirse que fue “señoreada de señoras” durante varios siglos.
Con dudas se reconoce a doña Blanca de Portugal, hija de Sancho I y fundadora de las dominicas de Coimbra, hacia 1212, como señora primera. Sí que lo fue, con toda la seguridad de los documentos, doña Berenguela de Castilla, hacia 1240. Hija de Alfonso VIII, hubiera sido reina al morir muy joven su hermano Enrique I, pero ella peleó porque lo fuera su hijo Fernando (III el Santo). Vivió en Guadalajara algunas temporadas, donde tenía casas en la parte baja de la ciudad. Ver la página que le dedica el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia en dbe.rah.es/127473/berenguela-de-castillo-y-aragon. También merece ser leída la novela de José María Pérez “Peridis” “La Reina sin Reino” en la que trata con rigor su figura.
Otra Berenguela, esta hija de Alfonso X el Sabio, ejerce el señorío concedido por su padre en la segunda mitad del siglo XIII. Y después vendrá doña María de Molina, la última señora del Territorio Molinés, casada con Sancho IV. Esta señora, la hija de la gran doña Blanca de Molina, tuvo la regencia de la nación, también, y pasó temporadas en nuestra ciudad.
Las hijas de Sancho IV y María de Molina, las infantas Isabel, y Beatriz, recibirían ya en el siglo XIV el señorío de Guadalajara, viviendo muchos años aquí. Se conoce a su época como la del “señorío de las Infantas” y ellas mandaron construir, entre otras cosas, el puente que cruza el barranco del Alamín junto al torreón del mismo nombre.
También doña Juana Manuel (1339-1381) tuvo el señorío, y algunas más (ver el cuadro de la página 95)
El reinado de Alfonso XI no conoció delegación señorial en féminas. El propio rey, que quería mucho a esta ciudad, donde fundó la Orden de la Banda, celebró Cortes, desarrolladas en el Alcázar donde residía (ver la página 96 de este libro, donde se da razón meticulosa del hecho) y aquí en 1390, todo el invierno y consiguiente primavera, fue sede de la monarquía. A la muerte del rey, tuvo nombramiento de señora de Guadalajara su viuda doña María de Portugal. En todo caso, nombre más nombre menos, lo sensacional consiste en saber que durante casi tres siglos de la plena Edad Media la ciudad de Guadalajara fue regida por mujeres.
La traída de las aguas
Otro de los temas, hasta ahora no tratado en las historias anteriores (Pecha, Núñez de Castro, Layna, Ortiz, etc.) es el de la traída de las aguas, a una ciudad que no tiene apenas manantiales. El crecimiento demográfico forzó a buscar pozos, escasos, pero sobre todo “viajes” de traídas de aguas, al objeto de abastecer a los vecinos principales de la ciudad, como eran los Mendoza. En sus diversos palacios, y a partir de finales del siglo XV en la sede del ducado del Infantado, en la parte baja de la ciudad, junto a sus murallas, se necesitaba mucho agua, que era traída por conducciones de diversos tipos desde los manantiales de El Sotillo, aunque el agua era muy caliza, y por eso fueron frecuentes los padecimientos renales de sus habitantes (el mismo Cardenal falleció en su palacio frente a Santa María tras haber estado un par de años con molestias renales que acabaron en un apostema de riñón, muy probablemente un cáncer renal, o de próstata).
El agua era controlada por el Concejo, que distribuía su salida a los habitantes en forma de fuentes y pilones. Pero los aristócratas la disputaban, teniendo en cuenta que eran ellos los que quería aparecer como magnánimos oferentes de aguas a los conventos diversos, muchos de ellos de fundación mendocina. El viaje principal, desde el “Arca del Agua” en El Sotillo (que hoy permanece en forma de un garitón de piedra presidido por el gran escudo del quinto duque) bajaba por la actual calle del Ferial, y se distribuía por el subsuelo de “El Arrabal del Agua”, (con un canal tan alto que podía pasar por él un hombre montado a caballo) hacia San Francisco de un lado, y por Barrionuevo dando agua a las carmelitas y finalmente llegando al palacio ducal.
El agua y su distribución fue siempre motivo de conflictos entre la aristocracia, el clero y el Concejo, y eso se ve muy claramente en el libro del profesor Plaza, que ofrece esa dicotomía de poder en otros muchos aspectos, especialmente en el de la distribución de cargos representativos en el Concejo, que de una parte la quería controlar el duque, y de otra el Concejo protestaba de continuo, pleiteando y protagonizando uno de los juicios más largos y sonoros de la ciudad, y aun de Castilla, que pasó años y años en las salas de la Real Chancillería de Valladolid, esperando su resolución. La ciudad, en todo caso, siguió siendo siempre señorío del Rey, hasta la Constitución de Cádiz.
No podía faltar en este libro el capítulo de las Huellas Físicas del Medievo en Guadalajara. Complemento obligado de la historia es el ofrecimiento del patrimonio. Se ha perdido mucho, la muralla especialmente, (que circuía por completo a la ciudad, hasta principios del siglo XIX) pero también conventos (alguno, como el de San Bernardo, derribado tras la Guerra Civil, o el de las Carmelitas de las Vírgenes, que cayó en los años 70 del pasado siglo), palacios, portadas, parroquias (como la de Santiago, la de San Andrés, la de San Esteban, o la de San Gil, todas mudéjares). El autor de la obra nos da una visión panorámica pero muy conjuntada de esas huellas físicas, en forma de edificios, pero también de piezas arqueológicas, hoy en el Museo Provincial, o de documentos (en el Archivo Municipal), etc.
La densa sonoridad de los nombres medievales (alfonsos, berenguelas, diegos y beatrices) resuena en esta “Historia de Guadalajara durante la Edad Media” como un agua permanente que corre por las páginas del libro. Que debería ser usado, creo, en los Colegios e Institutos de la Ciudad, en ese ejercicio de dar a conocer las esencias, las raíces y los fundamentos de una cultura a la que no deberíamos renunciar.
