El cólera en Guadalajara
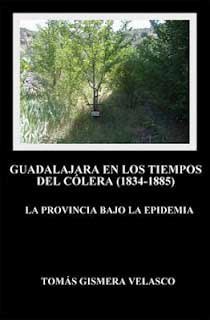 La última, por ahora, de las obras escritas por Tomás Gismera Velasco, es una monumental historia de la asistencia sanitaria en la provincia de Guadalajara, a lo largo del siglo XIX, llevada de la mano de un hecho casi anecdótico, pero siempre temido y realmente sobrecogedor en sus días: las diversas epidemias de “cólera morbo” que asolaron pueblos y campiñas, dejando por todas partes muertos y desolación.
La última, por ahora, de las obras escritas por Tomás Gismera Velasco, es una monumental historia de la asistencia sanitaria en la provincia de Guadalajara, a lo largo del siglo XIX, llevada de la mano de un hecho casi anecdótico, pero siempre temido y realmente sobrecogedor en sus días: las diversas epidemias de “cólera morbo” que asolaron pueblos y campiñas, dejando por todas partes muertos y desolación.
Este libro, editado por el propio autor, tiene un total de 256 páginas y no lleva más ilustraciones que los cuadros sinópticos imprescindibles para entender cantidades y evoluciones de epidemias y muertos. La presentación del libro, a modo de prólogo, corre a cargo del doctor Sanz Serrulla, académico correspondiente de la Real de Medicina, y seguntino estudioso en otros varios libros de esos temas cruciales de la sociedad como es la evolución de la medicina, sus formas de practicarla y sus beneficios progresivos sobre la población. Ya en sus palabras el Dr. Sanz nos da la dimensión real de este libro, y es el estudio con pormenor de cifras y abundancia de anécdotas, de las cuatro epidemias de cólera que asolaron nuestra provincia: en 1834 la primera, y las del 53,60 y 85 después, dejando entre todas un cúmulo de provisiones, de prevenciones y de normas que hicieron avanzar la medicina y, sobre todo, la profilaxis ambiental, alcanzando a partir de finales del siglo un muy halagador sistema de conducciones de agua, depuraciones, limpiezas de calles, de casas y de personas que abocaron en el moderno concepto de la higiene como factor determinante en la evitación de epidemias.
La obra de Gismera Velasco es ingente. Con este libro quedó finalista en el premio de Historia “Provincia de Guadalajara” de 2011. Aunque no ganó, el interés del tema, y lo bien ejecutado de la investigación suponía una pena no poder contar con la obra editada. Esta tarea, con lo que supone de esfuerzo y sobre todo de riesgo económico, la ha asumido el autor, y por ello recibe ya nuestro primer aplauso. Después llega el valor de lo que cuenta, que trato aquí de resumir y dejar en sucinta visión, invitando a cuantos estén interesados por conocer todos los aspectos de la historia de nuestra tierra a que se hagan con un ejemplar de esta obra, que tan amablemente dedicada, me ha regalado el autor.
Situación de la provincia
Cuatro fueron las grandes epidemias que padeció España a causa del cólera, la primera en 1834, cuando era todavía una enfermedad por completo desconocida en una gran parte de Europa, se desconocía su propagación y se confundían sus efectos. A España, esas cuatro grandes epidemias, 1834-35, 1855-56, 1865 y 1884-85, le costaron cerca de millón y medio de muertos, a Guadalajara cerca de 15.000, lo que vendría a suponer el 8 o el 10 por ciento de su población.
Uno a uno, Gismera hace un recorrido por todos y cada uno de los pueblos en los que se dieron casos de cólera: cerca de 40 en 1834; alrededor de 300 en 1855; 9 en 1865 y 36 en 1885; relatando las vivencias ocurridas en cada uno, con historias que hoy en día nos parecerían espeluznantes.
Cuando en 1833 el cólera hizo su aparición por el puerto de Vigo, conforme relata Gismera en su obra, tan solo podía hacerse una cosa: “rezar”. Fue el consejo, y la Real orden, que dictó Fernando VII. Seguiría siendo, el rezo y la encomienda a Dios, el remedio general a lo largo del siglo, “el ministro del ramo, en 1855, aconsejó al Gobernador de Avila (relata Gismera), encomendarse a su paisana Santa Teresa, que no permitiría que su provincia se viese afectada”. Las iglesias permanecían abiertas noche y día, con la exposición permanente del Santísimo, y las procesiones y rogativas fueron habituales en cualquier parte. En algunos casos esas rogativas pasaron a convertirse en tradición “como el caso de Horche y la procesión del medio real, en recuerdo del que cada vecino puso para costear la iluminación de la Virgen de la Soledad”.
Como se ve, el libro es no solo la crónica de unos hechos, la constatación de unos testimonios, sino la expresión de una mentalidad, viva y latiente en ese siglo, no tan lejano todavía.
La Serranía de Atienza fue una de las comarcas que, tradicionalmente, quedaron libres en su mayor parte, en las cuatro invasiones. El clima frío y la escasez de aguas estancadas, (principal foco de infección), favorecieron ese salvamento. En la primera oledada, el cólera pasó casi de largo por la Serranía, alcanzando tan sólo a Tamajón, Sigüenza, Negredo e Imón, ya avanzado el mes de octubre.
“El de Imón fue un caso excepcional. Fallecieron cerca de sesenta personas, la última el 7 de diciembre, (así lo refiere Gismera en su libro, haciendo relación, uno a uno, de todos los fallecidos), que comenzaron a enterrarse en la iglesia, como era costumbre, terminando por habilitar un cementerio junto a la ermita de la Soledad, donde el 12 de noviembre se dio sepultura al primer cadáver y el día 14 tuvieron que habilitar uno nuevo, porque se quedaron sin espacio”. El entonces cura del lugar, Miguel Rupérez, tras la última partida de defunción añadió “que al fin se había detenido el brazo de la justicia divina”.
En la siguiente epidemia, la de 1855 (cerca de 10.000 muertos en tres meses en la provincia de Guadalajara), afectó a todas las comarcas por igual, si bien Atienza volvió a quedar a salvo, aunque algunos atencinos no se libraron, entre ellos Sinforoso Zúñiga, que se encontraba tomando las aguas en el balneario de Trillo, lugar en el que a pesar de haber tomado medidas preventivas más “modernas”, murieron muchos visitantes.
La última y más documentada epidemia, la de 1885, tras la férrea censura que rodeó la de 1865 que pasó por Guadalajara sin hacer apenas daño “aunque en Madrid se llevó al Gobernador al que tocó sacar a la provincia de la miseria, el briocense Matías Bedoya”, tuvo, según Gismera, un preámbulo en Molina de Aragón en diciembre de 1884: “quienes pudieron abandonaron la ciudad, que quedó totalmente desabastecida, tan sólo una docena de arrieros de Selas se atrevieron a prestar ayuda, llevando cargas de leña”.
Anécdotas provinciales
En el interesante libro de Tomás Gismera, se hace relación de los motines de Cifuentes, el malestar de los comerciantes de Molina, el acordonamiento de Milmarcos, los sucesos de Brihuega, los fastos de Tamajón al concluir la epidemia… Si bien no registra casos de excesiva deshumanización como en algunas otras provincias sucedieron “en un lugar, no importa cual, la maestra, atacada del cólera, fue expulsada de la población con su marido y cinco hijos. La mujer, refugiada en una alcantarilla tuvo que enterrar al marido, los hijos mayores a la madre. Cuando fueron rescatados encontraron a dos de ellos, de tres y siete años, que habían enterrado a los hermanos, y contaron el caso…”
El autor enumera con detalle de investigador minucioso los médicos y farmacéuticos que intervinieron, alcaldes que destacaron, o hermanas de la Caridad “que llevaron a cabo una labor callada y ejemplar por toda la provincia y fuera de ella, algunas desde Guadalajara pasaron a Aranjuez, llamadas por su entonces Alcalde, Rafael Almazán, farmacéutico de profesión y natural de Guadalajara”, y se detiene sobre todo en Jadraque, donde la epidemia se cebó por tres veces con la población, la última, que costó algo más de cien muertos, fue acometida por los médicos Bibiano Contreras y Félix Layna levantando tiendas de campaña, a modo de hospitales, en los cerros, donde eran aislados los enfermos. Layna, padre del historiador y cronista, también se vio acometido por el mal, lo mismo que la familia, que dejó a uno de sus hijos en aquel cementerio.
Testimonios vivos
De los testimonios hallados por Gismera en su ejemplar investigación, destaca una “Memoria del cólera padecido en Guadalajara en 1855”, redactada por el doctor Román Atienza, prácticamente desconocida e inédita hasta ahora, encontrada en una publicación de 1857 de la Facultad de Medicina de Madrid; sin que falten algunos otros testimonios: la carta de los vecinos de Yebra relatando a la Reina lo acontecido en aquella población, y el servicio de su médico, Clemente Ascarza; los relatos inéditos en los que se da cuenta de los padecimientos de Brihuega; el comportamiento ejemplar del conde de Priego sobre lo sucedido en Castilnuevo, los estudios medicinales de Pascual Bailón Hergueta en Molina de Aragón, o el desarrollo del cólera en Jadraque, según las memorias también inéditas de Félix Layna, médico de Jirueque, Medranda y Jadraque y en las que, -cuenta Gismera- confiesa que allí “morían hasta los gatos”.
El coste de la epidemia de 1855 se tasó para España en treinta millones de reales, y, para hacernos una idea, un jornalero ganaba poco más de cinco o seis reales diarios”. La mayoría de los municipios tuvo que gastar en unos meses el doble del presupuesto municipal para todo el año. Tan asoladas quedaron las economías, cuenta Gismera, que la suscripción popular llevada a cabo en la provincia en 1885 para ayudar a los necesitados no alcanzó a las 4.000 pesetas, cuando meses antes se habían recaudado más de 30.000 para ayudar a las familias de Málaga afectadas por un terremoto.
Si la población padeció sufrimientos y sacrificios sin cuento, viendo morir familias enteras, en este libro queda clara constancia de los principales héroes de estas epidemias, y que no fueron otros que los médicos y farmacéuticos, a los que se debería levantar un monumento, solo por la abnegada participación profesional que en esos duros momentos tuvieron que desarrollar.
Bastantes de esos médicos y farmacéuticos murieron desempeñando su trabajo, siéndoles luego reconocidas, a sus familias, que quedaron totalmente desamparadas, las primeras pensiones vitalicias que se han dado en España. Por dejar constancia, como lo hace Tomás Gismera en su obra, de los nombres de aquellos profesionales abnegados, quiero que consten aquí sus nombres, sus circunstancias escuetas: Domingo Delgado y Telesforo Ambite, médico y farmacéutico de Loranca de Tajuña; Vicente Ballesteros, de Campisábalos; Antonio Sagredo, de Prados Redondos; Manuel Pérez Manso, de La Isabela; Basilio Salido Arteaga, de Brihuega; Joaquín Sierra, de Campillo de Dueñas; Ignacio Sánchez Yagüe, de Jadraque; Victoriano Ibáñez, de Yebra; Manuel Gaitor, de Valsalobre; Juan Antonio Torrijos, de Bujalaro; Saturnino Hernández, de Peñalver; Pedro López, de Villel de Mesa; Andrés Matamala, de Canredondo; Bernardo Ibarrola, de Tortuera; Pedro del Olmo, de Palazuelos; Francisco Luilis, de Alustante; Juan Matamala, de Castejón de Henares; Gabriel Cortijo, de Torre del Burgo o Francisco Hijosa, de Aranzueque; así como los curas de Campisábalos, Pedro Hernández; el de Sacedón, Benigno García; el de Huertahernando, José Polo, o el de Ruguilla, Félix Mozandiel.
Si de algo positivo sirvieron esas terribles epidemias de cólera en la España del siglo XIX, que tanto dolor y tanta pobreza trajeron al país, cabría reseñar el avance que, sobre todo en materia preventiva, hizo la Medicina de aquel siglo, con la salida a la palestra de la Higiene como opción personal y social, y de las medidas de adecuación de surtido de aguas, de entierro de cadáveres, etc. Desde entonces es la costumbre, que hoy parece natural, de construir los cementerios fuera de las poblaciones. Antes a los muertos se les enterraba en la nave principal de las iglesias, o en los jardines y espacios delante de ellas. Con estas terribles desgracias sociales, se pasó a encalar los templos y a enterrar a la gente en la lejanía.
En definitiva, un libro de enorme interés, por sus curiosidades, y de alto valor histórico, porque con toda nitidez y exactitud nos da documentación de un periodo (el siglo XIX) y de unos hechos (las epidemias de cólera) que también fueron verdad, dolorosa verdad, en nuestra provincia.
